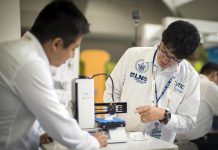Todos nos vamos a morir. La vida tiene un comienzo y el cuerpo su final. ¿De qué sirve la fama cuando la memoria todo lo consume? ¿Qué importa el dinero si es incapaz de frenar el derrumbe mortal del tiempo? ¿Para qué reivindicar las diferencias si al expirar la materia se iguala? Vivimos cada uno de nuestros días cargando una eternidad que se descubre efímera cuando el filo de la sombría muerte pasa rozándonos el cuello. Los espejos son la ventana donde el simulacro se apropia de la realidad.
El poeta romano, Horacio, dijo en una de sus odas: «Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres (La blanca muerte golpea con su pie y de igual manera las casas de los pobres y las torres de los reyes)»; no lo hemos entendido. Hoy se idolatra al yo. Hemos abandonado la dimensión clásica de los individuos únicos e irrepetibles por la de los hombres y mujeres producidos en serie, cosificados, engrandecidos y enfocados en lo absurdo y perenne; nuestros días dan más importancia al uso subjetivo de los geniales que a la resolución de la pobreza mundial y de las escasas, o nulas, condiciones de salubridad social. Las semillas del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal se secaron sin que llegáramos a ser como dioses.
Los “oscurantistas” medievales reconocieron el absurdo del mundo y lo manifestaron en cientos de pinturas y grabados donde la muerte era su personaje central. Cuando la muerte se representaba misericordiosa y festiva la alegorización era llamada “danza macabra”, pero cuando era cruel y desgraciada se le llamaba “el triunfo de la muerte”. En las danzas, los seres humanos se reconocen como iguales y se reúnen a bailar con la muerte alrededor de las tumbas; pero cuando los individuos estaban enclaustrados en sí mismos, idolatrándose y viviendo egoístamente, entonces los triunfos de la muerte se manifestaban para aniquilar a todos por igual bajo una bandera sádica de torturas inacabables.
Entre los siglos XIV y XVI se publicaron tres poemas que representaban danzas macabras: uno francés, “La danza macabra del cementerio de los santos inocentes de París”; y dos españoles, “Danza general de la muerte” y “Las cortes de la muerte”. Sólo éste último tiene autor, los primeros dos son anónimos, como la muerte que llega y se va sin que nosotros sospechemos siquiera su paso. En los tres poemas el diálogo con la muerte es el tema central; en la “Danza general” la muerte habla así: «Yo soy la Muerte cierta a todas las criaturas que son y serán en el mundo durante. Demando y digo: ¡Oh, hombre!, ¿por qué cuidar de vida tan breve en momento pasante? Pues no hay tan fuerte ni recio gigante que de este mi arco se pueda amparar; conviene que mueras cuando lo dispare, con esta mi flecha cruel traspasante.»
La similitud entre Horacio y esta primera estrofa anónima es evidente, sin embargo, una enseñanza adicional se puede aprender del poema y es que la muerte nos hiere con sus flechas para hacernos morir. Aunque, lamentable, esta flecha no es tan dolorosa como aquella de plomo que dispara Eros y se transforma en un amor no correspondido. Qué dolor más grande para uno que ser despreciado por aquel a quien se ama. ¿Entonces qué flecha debemos evitar: aquella nos da la muerte en vida o la que nos hace la vida como la muerte?
Una reflexión más. Quia habemus finem, carpe diem (Porque tenemos final, aprovechemos el día). Visitar el sepulcro propio para danzar con la muerte o idolatrarse hasta ser torturados por la guadaña inmisericorde es decisión personal.