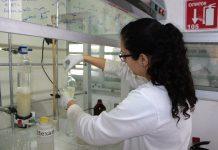¿Cuántos son los años que llevamos a cuestas? ¿Cuántos, los que nos faltan por vivir? A la primera pregunta es posible dar una respuesta certera, no así a la segunda. Sabemos cuándo comienza la vida, más no su desenlace. ¿Será acaso que el terrible dios del Antiguo Testamento también lo ignoraba? ¿Acaso los misterios son incomprensible aún para la inteligencia primigenia? En este libro de la Biblia, Adán despierta al mundo cuando su padre insufla en él su hálito divino, dotándolo de una psique, es decir, de un alma (la psicología es el tratamiento del alma, pero hoy somos escépticos y lo ignoramos todo, incluso cómo sanarnos). Cuando Adán convirtió su cuerpo en una dualidad física y metafísica vino a la vida y por su libre albedrío se alejó de su padre, quien pareciera desconocer el final de la existencia. Macrobio dijo en el siglo V d. C. «el alma es soplo condensado en el cuerpo»; pero Crisipo, ochocientos años antes, adelantó «…es así que el alma no sólo está en contacto con el cuerpo, sino que además se separa de él. Por consiguiente, el alma es un cuerpo».
Gustavo Adolfo Bécquer, escritor español del siglo XIX, dejó escrito que: «Al brillar un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos; ¡tan corto es el vivir!» Pensemos en el alma y en las dos preguntas con que se inició más arriba, pero, también, pensemos en aquello que somos, o, mejor dicho, en aquello que pensamos que somos, pues nunca terminamos de conocernos. La mayoría de nuestra especie persigue, en su brevedad vital, dos cosas: el dinero y la fama. Está por demás decir que el primero es la fuente de toda corrupción moral y espiritual, pero centrémonos en la segunda, la fama, cuya raíz está en el verbo “fari” (hablar) y que comparte su etimología con “fatuo”, que los latinos asociaron con presunción, vanidad y ridiculez.
Si la vida es un fulgor, como dijo Bécquer, es menester considerar nuestras aspiraciones en esta tierra. Más allá de que la voluntad del dios veterotestamentario tenga injerencia en nuestros pasos, somos nosotros los únicos responsables de nuestras almas, tanto en el sentido bíblico como en el clásico, veamos. El alma de la Biblia es la esencia misma del ser humano, la vida en su estado más puro y la única entidad capaz de migrar a la estación trascendental; por el contrario, para los griegos y los romanos el alma puede ser únicamente el cuerpo físico o puede ser éste más la esencia que lo anima; si tenemos vida es porque tenemos un alma (del latín “anima”) que nos anima, es decir que nos otorga movimiento y por tanto un funcionamiento dentro de la máquina cósmica.
Regresemos a Bécquer. Los versos que se citaron anteriormente concluyen así: «La Gloria y el Amor tras que corremos sombras de un sueño son que perseguimos; ¡despertar es morir!» ¿A qué se refiere? La Gloria pueden ser el dinero y la fama, pero, ¿y el amor? Si es a uno mismo se llama narcisismo y terminará ahogado en un riachuelo, si es a alguien más devendrá en la imparable muerte de aquel a quien se ama. Gloria y amor acaban en dolor, pero el primero es tortuoso y el segundo, gozoso. Queda, todavía, un misterio más y que nosotros, como el dios del Génesis, no comprendemos: «¡despertar es morir!» ¿Morir para quién o para quiénes? ¿Es la muerte aberrante? ¿Aquí yace el verdadero final? Si despertar es morir, pensemos que dormir es vivir, pero la vida que se pasa entre sueños nos es más que una ilusión. ¿Cuántos años llevamos a cuestas y cuántos más nos faltan en este efímero fulgor que llamamos vida? Renunciar a la gloria y aceptar el fin del amor es un sacrificio que nos compete a todos.