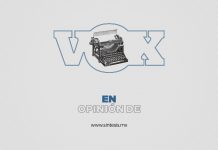Por Edith Miriam García Salazar
La región del Valle del Mezquital está conformada por 28 municipios del estado de Hidalgo, donde más del 60 por ciento de la población se dedica a la agricultura, representa aproximadamente el 43 por ciento de la producción total del sector en el estado. Una característica esencial del Valle es su clima semiárido y su baja precipitación pluvial, lo que lo sitúa como una región en donde la actividad agrícola sería limitada. No obstante, desde hace más de cien años recibe el agua residual generada en la Zona Metropolitana del Valle de México, como respuesta a los graves problemas de inundaciones que sufría la ciudad –en la época porfirista y posterior-, así como para dar salida a las aguas negras. Sin embargo, el crecimiento de la zona metropolitana y la baja capacidad de tratamiento del agua incrementó el flujo del agua residual sin tratamiento al estado de Hidalgo. Estas aguas llegan a los principales distritos de riego del Estado -003 Tula y 100 Alfajayucan-, con los cuales son regadas aproximadamente 80 mil hectáreas, principalmente de alfalfa y maíz.
El agua residual que arriba a esta región no recibe tratamiento previo para su uso, es de tipo doméstico e industrial y contiene una alta carga contaminante compuesta por material orgánico, algunos metales, bacterias y detergentes. No obstante, es altamente valorada por los agricultores por la cantidad de nutrientes que proporciona a sus cultivos (Romero, 1997; CEPIS y OPS, 2001). Sin embargo, su uso propicia severos problemas de salud pública por el alto índice de contaminantes contenidos en el agua y que portan algunos cultivos, así como la degradación de suelos (Cifuentes et al., 1994; Siebe, 1994; Vázquez-Alarcón et al., 2001). Actualmente, es conocida como la segunda región en el mundo con el mayor uso de aguas residuales en el sector agrícola, así como la cloaca más grande en el país por la cantidad de agua que recibe sin tratamiento. Aún cuando a lo largo de los años la salud de la población se ha visto mermada por estas aguas, para los agricultores estas representan el “oro negro” que les ha permitido sobrevivir.
Una de las principales afectaciones, en términos ambientales, que sufre esta región es la degradación de los suelos, debido a la presencia de diversos metales pesados provenientes de la industria, contenidos en el agua, los cuales tienen un proceso de acumulación y que pueden incorporarse al suelo y posteriormente en los cultivos (Cornejo et al. 2012; Siebe, 1994; Vázquez-Alarcón et al., 2001). Si bien, las aguas residuales son consideradas por los agricultores por los nutrientes que aportan a sus cultivos, el uso prolongado ha ocasionado la concentración de metales pesados en el suelo, ocasionando su degradación, así como contaminación en los mantos acuíferos.
La alternativa para mitigar el daño ambiental y social ocasionado por este tipo de agua fue la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, considerada una de las más grandes en América Latina y una de las cinco más grandes en el mundo. Su objetivo es sanear las aguas residuales en la región para ayudar al problema de contaminación con beneficio para los agricultores de la región. Sin embargo, a más de cinco años de su puesta en marcha, los beneficios no son visibles en la región y existe oposición a esta por parte del sector agrícola porque el tratamiento del agua implica quitar nutrientes y la disminución en el flujo de agua que les llega, por lo que, la producción ha disminuido.
Cabe destacar que el arribo del agua residual a esta región configuró la actividad agrícola, en donde, este tipo de agua es altamente valorada, los problemas ambientales afectan en mayor medida a las localidades con un alto grado de marginación –baja disponibilidad de agua para consumo doméstico-, y en donde las actividades que desempeñaban anteriormente han cambiado. Si bien, ante la escasez generalizada del agua a nivel mundial el uso del agua residual es una alternativa, la FAO sugiere que esta debe de tener un tratamiento previo para evitar afectaciones ambientales y sociales.
Finalmente, aun cuando el uso de las aguas residuales configuró el espacio de la agricultura del Valle del Mezquital, permitiendo la sobrevivencia de la población esta vino aparejada con importantes impactos en la salud y el ambiente aun cuando en un principio estas aguas significaron la solución a los problemas de inundación de la ciudad y en contrapartida a dar abasto de agua a una zona con poca disponibilidad. Si bien existen desde hace más de 30 años estudios sobre los impactos en el suelo, en los cultivos y en la salud, se hace necesario profundizar en estudios que impliquen la incorporación de los diferentes ámbitos de esta actividad basada en el agua residual para con ello generar propuestas que beneficien a la sociedad y el ambiente sin que esto implique mermar la salud o dejar de realizar una actividad que por años ha sido característica en el Valle.
*Investigadora por México, Conacyt
Literatura citada
CEPIS y OPS, (2002). Proyecto Regional. Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina: Realidad y Potencial. Estudio Complementario del Caso Mezquital, Estado de Hidalgo México. Convenio IDCR-OPS/HEP/CEPIS 2000-2002.
Cifuentes E, Blumenthal UJ, Ruiz-Palacios G. (1994). Escenario epidemiológico del uso agrícola del agua residual. El Valle del Mezquital. Salud Pública México, 36 (1), 3-9.
Cornejo-Oviedo, Flora María; López Herrera, Maritza; Beltrán Hernández, Rosa Icela; Acevedo Sandoval Otilio A.; Lucho Constantino, Carlos Alexander y Reyes Santamaría, María Isabel. (2012). Degradación del suelo en el Distrito de riego 003 Tula, Valle del Mezquital, Hidalgo, México, Revista Científica UDO Agrícola, 12 (4), 873-880.
Romero-Álvarez, Humberto. (1997). El Valle de Mezquital, México Estudio de Caso (Mezquital Valley, Mexico Case Study). En Richard Helmer y Ivanildo Hespanho (Editores), Water Pollution Control. A guide to the use of water quality management principles. Great Britain: PNUMA, CCAIS, OMS.
Ruiz-Palacios, Guillermo; Cifuentes, Enrique; Blumenthal, Ursula y Peasey, Anne. (1998). El reuso de agua residual para riego agrícola y su impacto en la salud – ¿es tiempo de revisar la Norma NOM-001-ECOL-1996?, Lima: REPIDISCA.
Semarnat y Conagua (s.f). Planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, México: Semarnat y Conagua.
Siebe, Christina. (1994). Acumulación y disponibilidad de metales pesados en suelos regados con aguas residuales en el distrito de Riego 03, Tula, Hidalgo, México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 10 (1), 15-21.
Vázquez-Alarcón, A; Justin-Cajuste, L; Siebe-Grabach, C; Alcántar-González, G. y M. de la Isla de Bauer. (2001). Cadmio, Níquel y Plomo en agua residual, suelo y cultivos en el Valle de Mezquital, Hidalgo, México. Agrociencia. 35 (3), 267-274.