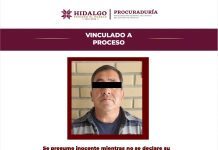Por:Enid Adriana Carrillo Moedano
La historia siempre ha juzgado a las mujeres por lo que nos ha salido de las manos: hemos sido condenadas por cocinar, escribir y crear. Nos han llamado brujas, hechiceras, asesinas. En esta narrativa, la cocina en cuanto acto y espacio ha jugado un papel fundamental.
En el siglo XVII, un grupo de mujeres de Salem, Massachussets, fueron acusadas de brujería por haber consumido un pan oscuro que les ocasionó alucinaciones y episodios de histeria que se confundieron con posesiones demoniacas. Hoy se sabe que todo fue culpa del cornezuelo, un hongo que afectó al centeno y provocó efectos psicodélicos, convulsiones y dolor abdominal a las mujeres que lo probaron. En la Italia del Renacimiento, decenas de mujeres acudieron a Giulia Tofana, una siciliana que había creado una pócima para salvarlas de la violencia de sus maridos. Giulia creó el “agua tofana”, una mezcla de belladona, plomo y arsénico que las mujeres, elegantes y discretas, pusieron en las sopas y pescados de sus esposos, para escaparse de sus golpes y maltratos.
Durante siglos, la cocina fue solo un sistema de objetos carente de límites reales, pues como espacio arquitectónico, la cocina es una invención del mundo moderno. Así, la concepción de la cocina como acto y la cocina como lugar, empezó a diferenciarse con claridad. A comienzos del siglo XX, la falta de límites reales e imaginarios en las cocinas se hizo evidente en el modelo socialista de la Unión Soviética, donde las personas compartían la cocina y el baño en departamentos comunales. Fue hasta después de la Primera Guerra Mundial que surgió el modelo Frankfurt, un prototipo de cocina para la vivienda social diseñado por la alemana Margarete Schütte con la idea de facilitar la preparación, cocción y conservación de alimentos en un espacio privado.
Sin embargo, este aparente avance arquitectónico marcó aún más las diferencias de género y el lugar que las mujeres ocupábamos en el espacio de una casa, de una ciudad y del mundo entero. Aquello se hizo más notorio cuando los hombres entraron a la cocina, pues ellos pudieron profesionalizarse y convertirse en chefs y gastrónomos de renombre, mientras que, por años, las mujeres seguimos en las cocinas privadas como las protagonistas de un cuadro gótico en la que siempre había trastes que lavar.
El once de febrero de 1963 en una cocina moderna, la escritora Sylvia Plath ejerció su derecho a la muerte al prender la estufa y meter la cabeza en el horno. Antes, Sylvia, cual buena mujer, dejó preparado el desayuno para sus hijos. En ese hecho la cocina se consolidó como un refugio, un espacio de decisión, del ejercicio de la libertad. Si las cocinas han permitido que las mujeres nos encontremos, que nos impongamos y confiemos en nuestras capacidades, entonces no pueden ser lugares tan malos.
La cocina es el eco del fuego primitivo alrededor del cual nos contamos historias, allí las mujeres descubrimos nuestro propio fuego, construimos una narrativa del acto de estar vivas. Tenemos el derecho a nuestras cocinas, para crear(nos) en ellas, para compartir y escuchar a otros mientras no nutrimos con las cosas simples de la vida: una fruta, un pedazo de cordero, los cristales diminutos en un puño de sal. Cocinemos, hagamos pastas y caldos, rebanemos frutos jugosos, rociemos especias y trozos de hongos como las brujas de Salem, aunque después tengamos que lavar los trastes.
*Enid Adriana Carrillo Moedano
Jefa del Departamento de Edición y Publicaciones*
Facebook: El Colegio del Estado de Hidalgo
X:@elcolegiohgo