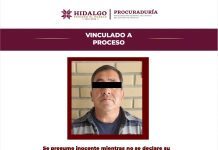Por: Sydne Mariel Mendoza Mera
En el correr de los días, donde todo transcurre de forma acelerada y donde las obligaciones y la rutina parecen consumirnos; el tiempo de descanso parece un lujo más que un derecho humano, Cecilia Mora Donatto nos dice que en la doctrina mexicana el derecho al esparcimiento es referido marginalmente porque se considera que todos lo ejercen, aunque la realidad es completamente opuesta y es que si bien, el ser social funciona sobre la base del trabajo, el esparcimiento es necesario para el desarrollo equilibrado de las personas.
La Organización Mundial de la Salud manifiesta que las actividades laborales actuales tienden a producir estrés (estado de tensión mental) afectando nuestro bienestar mental y corporal; manifestados de diversas formas ya sea como dolor de cabeza, malestares gástricos, alteraciones en el apetito, problemas de tensión arterial, dificultad para dormir, etc., si estas afectaciones se mantienen por tiempos prolongados la salud merma significativamente, llevando muchas veces al límite el cuerpo y no reconociendo a tiempo que es necesario dar su justo valor al esparcimiento incluso para funcionar de manera óptima en el trabajo, prevenir el agotamiento mental, reducir los altos niveles de cortisol y mejorar nuestra capacidad cognitiva.
En el ámbito de la salud mental los expertos coinciden en que las actividades recreativas previenen condiciones de ansiedad y depresión en los individuos, de tal suerte que toda actividad recreativa que implique una participación consciente estimula la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina asociados con la felicidad y la relajación.
Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre la idea social del trabajo sin descanso que permea actualmente de manera muy profunda en las sociedades, influyendo en las prácticas familiares, laborales, académicas y sociales, donde a menudo se promueven largas jornadas laborales, una resistencia personal al descanso y donde la construcción cultural glorifica el sacrificio del tiempo – que muchas veces no es proporcional al trabajo real– pero mantiene la idea valorada del “trabajador ideal”, este trabajo sin descanso se ha convertido en una preocupación creciente a nivel internacional, buscando implementar políticas que promuevan el equilibrio entre la esfera personal del individuo y su esfera profesional que no deterioren sus relaciones interpersonales o incrementen el aislamiento social.
En el caso de México los indicadores de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en lo que va de ésta década han observado incrementos en las tasas de ansiedad, depresión y estrés ocupacional, a menudo asociados con estilos laborales extenuantes, que afectan no solo la calidad de vida de los individuos, sino también la productividad y el clima laboral de las empresas, es por ello que las nuevas políticas en materia laboral replantean la valoración del trabajo y las metas por encima del tiempo de ocupación diario, promoviendo una visión más equilibrada donde la salud emocional se incorpora a los entornos laborales saludables, pero estas estrategias no funcionan si desde la esfera individual no hacemos lo propio y en nuestra introspección reconocemos que descuidamos incorporar momentos de esparcimiento en nuestra rutina diaria como actos de bienestar emocional. Es por ello que se reconoce el acierto en México en cuanto a las modificaciones a la legislación laboral para reducir la jornada de trabajo permitiendo que los trabajadores destinen mayor tiempo a actividades de esparcimiento; aunque es necesario reconocer que en la agenda se mantienen pendientes otras acciones afirmativas para reducir la brecha salarial.
Sin sentir culpa por tomar un descanso, se debe destinar un tiempo diariamente con actividades que fomenten nuestra inversión personal en la salud mental y marcar la diferencia en nuestra calidad de vida, no confundiendo rutina con felicidad.
¡Hasta pronto!