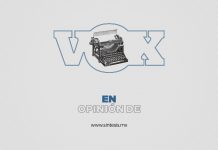En el año 1927 el físico Werner Heisenberg (1901-1976), estableció el principio de incertidumbre o relación de indeterminación, esto en el contexto de la física atómica. Este postulado dice que si existen dos variables de medición, éstas nunca podrán determinarse con precisión en forma simultanea, por ejemplo: la posición y la velocidad de un electrón. Cuanto más precisamente se localice la posición de un electrón, mayor será la incertidumbre para saber su velocidad (en física: momentum, masa por velocidad). La relación de indeterminación que Werner formuló usando el término, incertidumbre, no surgió del experimento, sino de una teoría que el mismo Werner y otros científicos habían desarrollado. Previamente, en el año 1925, Heisenberg publicó un artículo de investigación intitulado: Sobre la reinterpretación teórica cuántica de las relaciones cinemáticas y mecánicas, (escrito en alemán con el nombre: Zur quantentheoretischen Neuinterpretation kinematischer und mechanischer Zusammenhänge). Este trabajo, hoy día es considerado como la invención de la mecánica cuántica, fue publicado en la revista científica: Zeitschrift für Physik.
En una serie de artículos que culminaron con la publicación del principio de incertidumbre en el año 1927, en los cuales Heisenberg desarrolló la idea de que nunca podemos saber con certeza dónde se encuentra una partícula individual o cómo ésta se está moviendo, se llegó a la conclusión de que sólo podemos calcular probabilidades. En el mundo cuántico de Heisenberg y que otros científicos describieron, entre los años 1920 y 1930, la luz es una onda electromagnética y una partícula al mismo tiempo, por lo que surge la pregunta, ¿Cuál de estos dos aspectos de la luz se puede detectar? La respuesta es que, eso dependerá del modelo usado para explicar el fenómeno estudiado. Esto es, o usas el modelo corpuscular o el ondulatorio.
Es bien sabido que el método que se utiliza para detectar la materia depende del dispositivo de medición que se utilice. En el mundo cuántico, un electrón puede saltar de una órbita a otra, mientras que éste gire alrededor de un núcleo atómico sin atravesar el espacio intermedio, de ahí el término salto cuántico, una acción físicamente minúscula pero conceptualmente enorme. En el mundo cuántico, lo imposible sucede todo el tiempo. La materia no se puede crear ni destruir, dice una regla férrea de la física; sólo puede cambiar de forma. Las reglas cuánticas que descubrió Heisenberg ofrecen un truco; pares de partículas pueden surgir literalmente de la nada, desaparecer casi instantáneamente.
En las dos primeras décadas del siglo XX reinaba el caos en la visión del mundo de la física. Desde Max Planck, los investigadores conocían la suposición básica de la física clásica, la continuidad, la cual no es aplicable en el ámbito de los átomos. Desde las investigaciones de Max Born también se sabe que una segunda ley básica de la física no se aplica al micromundo: el principio de causalidad. Sin embargo fue Werner Heisenberg, junto con otros físicos, quienes destruyen una tercera certeza de la física clásica: la idea de que existe un estado de naturaleza objetivo.
Antes de Heisenberg, los científicos creían que el mundo podía dividirse en una esfera subjetiva y objetiva: por un lado, el individuo, que percibe subjetivamente el mundo que le rodea; por otro lado, la naturaleza, cuyas propiedades existen objetivamente, es decir, independientemente del observador respectivo. Reducido a una simple tesis: la Luna orbita alrededor de la Tierra incluso cuando nadie la mira. Esta propiedad del satélite terrestre es independiente de cada observador, es decir, existe objetivamente. Pero en el caso del mundo atómico, Heisenberg rompe esta conexión. Según su opinión, por ejemplo, un electrón sólo adquiere determinadas propiedades (como si es una partícula o una onda) solo cuando se le observa. Con antelación, se sabe que la partícula tiene todos los estados posibles (es onda y partícula al mismo tiempo, está en todos los lugares posibles y viaja a todas las velocidades posibles). El experimento crea primero el estado del electrón que se mide, pero esta medición, y ésta es otra diferencia con la teoría clásica, sigue siendo fundamentalmente incompleta.
El 2025 ha sido designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. Esto como un reconocimiento a la física cuántica, por sus importantes aplicaciones prácticas en ámbitos como: la ciberseguridad, la medicina, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Apreciable lectora y lector, te invito a ver estos interesantes videos sobre el tema comentado:
Universidad Politécnica de Tulancingo. alfonso.padilla@upt.edu.mx